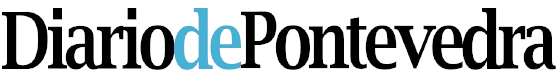¡Que no se apaguen nuestras tradiciones!
Hoy es el Día de los Fieles Difuntos y, ayer, fue el Día de Todos los Santos. Son jornadas en las que los cementerios se llenan de flores y el aire huele a castañas asadas, y en las que Galicia vuelve a mirarse en el espejo del recuerdo. Pero la imagen que devuelve ese reflejo me parece cada vez más tenue, porque las tradiciones que unieron a generaciones enteras se consumen lentamente entre la indiferencia de los más jóvenes y el ruido global de lo moderno. El Samaín, recuperado en los últimos años, se nos muestra como una celebración que intenta renacer, aunque muchas veces sin el alma que tuvo antaño. Antes de que el Halloween anglosajón llegara con sus disfraces de plástico y calabazas importadas, en nuestras aldeas ya se encendían velas para guiar a los espíritus de los difuntos. Se vaciaban calabazas, sí, pero como ofrenda, no como adorno.
Las ánimas no eran motivo de entretenimiento, sino parte viva de la comunidad, guardianas del vínculo entre los mundos. Aquella noche era un tiempo sagrado de respeto y memoria, no de consumo ni espectáculo. Hoy, sin embargo, ese sentido profundo parece desvanecerse entre luces artificiales y modas pasajeras. Las nuevas generaciones, criadas entre pantallas y modas globales, viven cada vez más desconectadas de la tierra que las sostiene. No se trata solo de desconocimiento; es una forma de desarraigo cultural que me entristece profundamente.
Palabras como magosto o lume novo (el fuego nuevo que se encendía en las noches de otoño como símbolo de renovación y protección) ya no forman parte de su vocabulario emocional. Muchos ignoran que, la noche del 1 de noviembre, las familias se reunían alrededor del fuego para recordar a los que ya no estaban, compartiendo castañas, vino nuevo y las tradicionales papas dos defuntos, mientras dejaban un plato en la mesa por si el alma de algún ser querido regresaba del otro mundo.
No es casual que Zorrilla situara a Don Juan Tenorio cenando con los muertos en la noche de Difuntos. Al pedir que se pusiera un plato para el Comendador, el autor recogía una antigua costumbre rural, la de dejar un lugar vacío en la mesa para las almas que, según la tradición, regresaban esa noche al hogar. A través del teatro, Zorrilla rescató así una tradición popular y la convirtió en un diálogo simbólico entre los vivos y los muertos.
No me mueve el romanticismo, sino la preocupación por una pérdida real. Las tradiciones son una red invisible que sostiene la identidad colectiva. Cuando se rompen esos hilos, la sociedad se vuelve más frágil, más homogénea, más ajena a sí misma. Galicia, tierra de resistencia y memoria, empieza a confundirse con cualquier otro lugar que vive de cara al escaparate y de espaldas a sus raíces.
Es cierto que algunas costumbres sobreviven bajo nuevas formas. Los festivales del Samaín en la Costa da Morte o la Feira de Santos de Monterroso, una de las más antiguas de Galicia, ayudan a mantener viva una parte de lo que el tiempo erosiona.
Aun así, no todas las celebraciones logran conservar el sentido profundo de lo que representan. La tradición, cuando se convierte solo en espectáculo, pierde parte de su verdadero significado. Y ahí radica el verdadero desafío: mantener viva la esencia, no solo la forma.
El Día de los Fieles Difuntos, antaño jornada de recogimiento familiar, se ha convertido en un rito más silencioso: una visita breve al cementerio, un rezo, unas flores que mantienen viva la presencia de los que se fueron. La memoria, esa forma de amor que une a los vivos con los muertos, resiste, aunque cada año me parece un poco más frágil frente a la prisa y el olvido.
Somos hijos de un tiempo acelerado, urbano y fragmentario, donde el rito ha perdido su lugar frente al consumo y la inmediatez. Pero cuando la muerte deja de tener un espacio simbólico en nuestra cultura, algo esencial se resquebraja. En la Galicia tradicional, el respeto a los difuntos era también respeto por la continuidad de la vida. Las misas de ánimas, los rosarios nocturnos o las historias de aparecidos recordaban que la existencia es tránsito, no destino.
Hoy el relato dominante es el de la negación. La muerte se disfraza, se maquilla o se transforma en espectáculo. Halloween la convierte en un juego y las redes sociales en contenido efímero. Lo sagrado se trivializa y lo ancestral se mercantiliza. Y un pueblo que olvida sus tradiciones acaba por no entender su historia; y quien no entiende su historia, acaba por perder su voz.
Aun así, me consuela ver pequeños brotes de esperanza, como las comunidades que organizan magostos populares, que decoran las calabazas con los motivos de siempre y recuperan el sentido profundo de esta celebración, más allá del disfraz y la máscara; familias que transmiten a los más jóvenes las historias y creencias de sus mayores; parroquias que aún conservan las procesiones de Ánimas, donde el sonido de la campana sigue marcando el compás de la memoria colectiva. Son gestos modestos, sí, pero ahí están… y espero que sigan.
El reto no está en repetir el pasado, sino en integrarlo en el presente. Galicia puede ser moderna sin renunciar a su alma; puede mirar al futuro sin olvidar que nació de la piedra, del mar y del misterio.
Este Día de los Fieles Difuntos me detengo a pensar en lo que hemos sido y en lo que aún podemos conservar. No lo hago por nostalgia, sino por convicción. Recordar a quienes nos precedieron no es un gesto del pasado, sino una forma de mantenernos vivos como pueblo.
El futuro de nuestras tradiciones dependerá, en última instancia, de una decisión colectiva, la de recordar y hacerlo no como gesto melancólico, sino como acto de fidelidad a nuestras raíces. Porque recordar no es quedarse atrás, sino mantener encendido el fuego que nos legaron quienes estuvieron antes que nosotros. Y ese lume novo que aún arde en las lareiras en otoño es la voz de quienes fuimos y la raíz de quienes seremos.
Les invito a la reflexión y… ¡Que no se apaguen nuestras tradiciones!