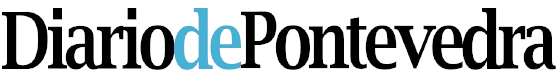Desvaríos, desatinos y otros dislates

Dice la sabiduría popular: "Nunca llueve a gusto de todos". Ni el sol calienta por igual a todo el mundo, añadiría yo. Todo es relativo, contradictorio, ambivalente. Depende de la perspectiva, de la cultura, de la educación de quien se interrogue sobre el porqué de su situación y, en general, sobre los "porqués" de la vida.
En el mundo occidental atravesamos tiempos de relativo confort para una gran mayoría (las clases pudientes siempre lo han disfrutado). De tal forma que, desde mediados del siglo pasado, una muy considerable parte de la población (casi todas las clases medias y supuestamente ilustradas o estudiadas), es decir, casi todas las gentes con título homologado y plaza en propiedad, han podido acceder a una serie de servicios, privilegios y regalías que, al propagarse en exceso, han acabado por perder su estatus de exclusividad, pero sí permiten a todo ese censo vivir sin demasiado esfuerzo y con relativo aburguesamiento.
Hoy, casi todos viajamos en avión y vacacionamos en crucero, pero no se disfruta del mismo glamur que antaño. La sanidad se ha universalizado, pero la atención y el servicio se han burocratizado y las listas de espera se han generalizado. La educación, el trabajo y la vivienda son derechos básicos de la población, pero es retórica que dependerá, sobre todo, del lugar de nacimiento del individuo. El funcionario público se considera un servidor del pueblo, pero, en la práctica, sobre todo, procura mejorar su situación trabajando las menos horas posibles y, a ser posible, por teletrabajo.
Hemos llegado a tal extremo de indolencia y permisividad que, en la actualidad, no es fácil encontrar a gente que quiera laborar; incluso, no es fácil topar con individuos que tengan interés por aprender un oficio. No se estila esforzarse. Se espera (se confía) en que el Estado nos proporcione un acomodo, una ocupación que nos permita, como mínimo, una cierta desenvoltura económica, una sanidad gratuita o subsidiada y una vivienda digna. (Somos muchos los que cuando oímos la palabra dignidad nos sumimos en la perplejidad, en la incertidumbre; pues, es sabido que no significa lo mismo para un albañil o un ganadero que para un cirujano o un catedrático). Pero, disquisiciones semánticas aparte, que las hay (y muchas, y de gran enjundia), lo cierto es que el personal se ha acostumbrado a delegar su autonomía en la Administración pública, a encomendar su bienestar a los servicios sociales, a transferir su privacidad a nebulosas omnipresentes.
Y el Estado, en sus diferentes formas, encantado con tanto poder, por clientelismo político, se ve obligado a subvencionar, atender o favorecer actividades o cometidos que deberían recaer en la responsabilidad y el particular criterio de cada individuo.
Es un desvarío, un despropósito, que el tiempo y la escasez de los recursos públicos se encargarán de reparar y reconducir. El ser humano no puede, no debe, subsumirse en una masa informe, en una muchedumbre apesebrada, en un tropel de mentalidades aquietadas, aletargadas por el poder y la influencia estatal. La Administración pública ante la inacabable lista de demandas no tiene más opción que incrementar su presión impositiva. Y no atina a encontrar su función subsidiaria y de servicio social. O se pasa, o no llega. Y, entre tanto, se detraen de la iniciativa ciudadana o popular recursos y competencias que adormilan y atontan el dinamismo que toda sociedad debería ejercer.
Por eso no debe extrañarnos que los gobiernos cada vez sean más entrometidos en nuestras vidas. Pretenden controlarlo todo, reglamentar cualquier actividad, intervenir hasta en nuestros pensamientos, decidir sobre nuestra libertad.
Algunos, los menos, nos quejamos. La mayoría lo acepta y hasta le parece cómodo.
Todo un dislate.